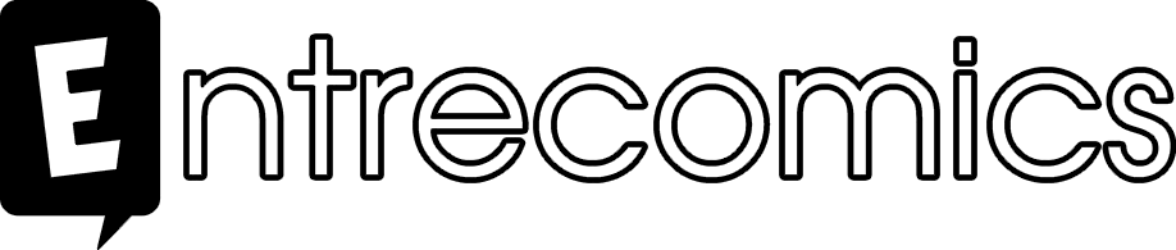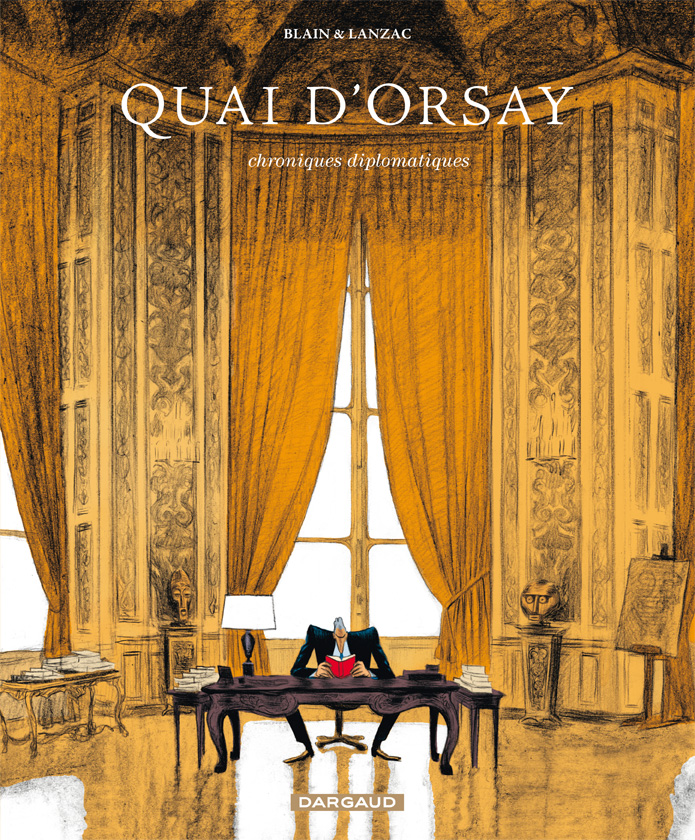
Quai D’Orsay, tomo 1 (Christophe Blain y Abel Lanzac). Norma, 2011. Cartoné. 96 págs. Color. 17 €.
Christophe Blain es uno de los mejores autores del panorama francés actual. De eso poca duda puede haber tras obras como Isaac el pirata, Gus o Sócrates el semiperro —junto a Sfar—. Por eso es normal que cada nueva obra suya genere unas expectativas altas, y que se le exija en función de su calidad. Quizás por eso este Quai D’Orsay, centrado en la actividad política del ministro de exteriores Taillard de Vorms —sosias de Dominique de Villepin—, deja una sensación algo agridulce, y no porque sea un mal cómic.
Vamos por partes. Sobre el dibujo, nada que objetar. Es impecable, Blain se supera en cada nuevo trabajo y éste no es una excepción. Es una gozada, un muestrario de recursos puramente historietísticos y de la inhumana habilidad de Blain para captar el movimiento humano y deformarlo, la caricatura y la expresividad. Sus personajes hablan tanto o más con las manos —esas enormes manos de Taillard— que con la voz. Leer páginas de conversaciones y monólogos que dibuja resulta apasionante incluso sin prestar atención a los bocadillos porque Blain se esfuerza muchísimo en hacerlas interesantes a través de su dibujo.
Sin embargo, en el guión es donde podemos encontrarle a Quai D’Orsay algunos problemas. Blain, junto a Abel Lanzac, pseudónimo de un exconsejero de Villepin, crea una historia que gira en torno a la personalidad arrolladora del ministro y a la locura que supone trabajar con él para su equipo y concretamente para el periodista Arthur Vlaminck, que entra a trabajar en su gabinete al principio del tomo. Congresos, relaciones diplomáticas, redacción de discursos surrealistas y lecciones de la vida de Taillard se mezclan en un cóctel divertido por momentos, para qué negarlo, pero excesivamente amable. Lo que se presenta como una sátira no llega ni a parodia. Blain y Lanzac, para empezar, hacen un retrato de la política demasiado benévolo, como ya dijo en su reseña Pepo Pérez. Sí, hay cinismo, y las ideas la mayoría de las veces importan poco, pero todo el mundo es demasiado honrado, demasiado bienintencionado, aunque sus intereses sean siempre prácticos; no hay crítica real. Vivimos tiempos en los que ésta es más necesaria que nunca: por eso decepciona aún más que una obra que trata de política sea tan indulgente. Por supuesto, no toda historia política debe ser sangrienta en sus conclusiones, pero si algo se presenta como una sátira, uno espera un poco de saña, como mínimo. La faja que Norma ha colocado a su edición reza “Los políticos… sin micrófonos… tal y como son… unos @#!%”. Y no, en absoluto se ve eso. Ni se cargan las tintas ni se les retrata “tal y como son”. Pueden ser algo mezquinos, raros, concretamente el ministro puede ser un pesado con el que es imposible entenderse… pero no se les ataca, no se “destapa” ninguna verdad oculta, como pretende darse a entender.
En Quai D’Orsay sus autores se ríen con Villepin, en lugar de de Villepin. Ésta es la clave. Se hace humor con aspectos más o menos amables de su personalidad, se le presenta como un excéntrico, y se pretende que el lector pase un buen rato al tiempo que piensa que la política es una locura. Pero nunca se pone en tela de juicio su papel o la honradez de sus ejecutores, al contrario: hay dos momentos clave en los que Blain y Lanzac definen de forma inequícovamente positiva su postura. El primero, una conversación entre Vlaminck y su novia. La chica es la voz crítica, la única voz crítica en realidad, contra el ministro, principalmente porque él es de derechas. En la conversación de cama donde ésta lo cuestiona, el periodista, la voz de los guionistas, en realidad, da la cara por él y destaca su carisma y determinación. Y sobre todo, claro, el final de la historia, en la que el raro de Taillard/Villepin soluciona con determinación una grave crisis diplómatica en un país africano. Todas sus excentricidades e incultura quedan así en un segundo plano al quedar constatado que pese a todo ello, que efectivamente es objeto de amables chistes, el ministro es un hombre capacitado para la política, precisamente por esa personalidad arrolladora que tiene. El mensaje es claro: Villepin mola.
Sigue siendo un buen cómic, pese a todo esto. Con buen ritmo, diálogos divertidos, buenos gags. Y el dibujo de Blain justificaría casi cualquier historia. Pero apena un poco que un autor tan bueno como él se dedique a estos menesteres. Quai D’Orsay es una crónica divertida pero demasiado blanda de un asunto muy serio y en el que, evidentemente, se puede hurgar mucho más de lo que se hace, porque, en realidad, lo que interesa aquí es crear una imagen positiva de Villepin, mucho más que satirizarlo o mostrar la verdadera trastienda de la política, que todos sabemos que es mucho más oscura de lo que aquí se muestra.